Presenciar un suicidio, ver a alguien lanzarse al vacío, encontrar un cuerpo sin vida o escuchar el impacto de una caída, es una experiencia profundamente impactante. No importa si conocías o no a la persona: lo que viviste fue un hecho traumático y eso deja una huella emocional.
En este artículo vas a encontrar orientación clara y contenedora:
- Qué es normal sentir después de presenciar un suicidio.
- Qué hacer en el momento y en los días siguientes.
- Qué evitar para proteger tu salud mental.
- Cuándo y cómo pedir ayuda.
¿Qué pasa cuando presenciamos un suicidio?
Cuando vivimos un hecho así, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan automáticamente. Entra en juego el instinto de supervivencia, el shock, la incomprensión. Estas reacciones pueden durar minutos, horas o días.
Reacciones emocionales normales:
- Shock, incredulidad, bloqueo.
- Ansiedad o angustia intensas.
- Tristeza profunda o vacío.
- Culpa, aunque no haya ninguna responsabilidad real.
- Sensación de irrealidad o desconexión (como estar en una película).
Reacciones físicas:
- Temblores, mareo, náuseas.
- Palpitaciones, falta de aire.
- Falta de apetito, insomnio o somnolencia excesiva.
Reacciones mentales:
- Imágenes que se repiten sin querer (flashbacks).
- Dificultad para concentrarte o hablar.
- Pensamientos como: ¿podría haber hecho algo?
Estas respuestas no son señales de que estés mal, sino reacciones humanas, normales frente a algo anormal, extraordinario.
¿Qué hacer en el momento?
1. Ponerte a salvo
Si aún estás cerca de la escena, intenta moverte a un lugar tranquilo, seguro y protegido. Evita quedarte expuesto/a a la situación o al público.
2. Respira y conecta con tu sentir
Tu cuerpo está tratando de entender qué pasó. Permitete llorar, temblar, respirar fuerte, quedarte en silencio o hablar. No hay una forma correcta de reaccionar. Permite que tu cuerpo reaccione porque es la primera opción que tiene de expresar.
3. Contacta con alguien de confianza
No te aísles. Es importante que estés acompañado/a. Llama a una amiga, familiar o alguien con quien te sientas seguro/a. Fomenta la corregulación.
4. Cuida tu cuerpo
Aunque no tengas hambre, comé algo liviano. Hidratate. Intentá dormir o al menos descansar. Tu cerebro lo necesita para procesar.
5. Evita la sobreexposición
No busques imágenes, videos ni comentarios sobre el hecho en redes sociales. Esto puede reactivar el trauma, retraumatizar.
Qué evitar en las primeras horas
- No minimices lo que sientes. Estás viviendo una situación traumática. No tienes que “estar bien”. Permite la coherencia.
- No te expongas a más contenido sensible, ni visualices escenas o noticias relacionadas.
- No te dejes llevar por la culpa si la sientes.
- No te quedes solo/a si estás muy alterado/a.
¿Qué hacer en los días siguientes?
Las emociones pueden aparecer de forma tardía. Lo que no se sintió al momento puede salir más tarde. No es acción reacción. Por eso es importante seguir cuidándote los días posteriores.
1.Dale tiempo a tu cuerpo y mente
Permítete descansar. No te exijas seguir con tu rutina al 100%. El trauma consume energía. El cerebro está intentando digerir.
2.Habla de lo que pasó peor no en bucle.
Contarle a alguien de confianza cómo te sientes puede ayudarte a ordenarlo y procesarlo. También puedes escribirlo, dibujar lo que sientes o grabarlo en audio para “sacarlo” de tu mente y al distanciarte no rumiar.
3.Evita la sobreinformación
No busques explicaciones obsesivamente. No leas foros o comentarios en redes. No necesitas entender todo para poder empezar a sanar.
4. Cuida lo que te dices
Pensamientos como “podría haberlo evitado” son comunes, pero no reales. El suicidio es una decisión multicausal y compleja. Nadie que presencia algo así es responsable.
5. Pedir ayuda no es debilidad
Si sientes que lo que viviste te sigue afectando días después, hablar con un profesional de salud mental puede ayudarte mucho. No estás solo/a ni tienes que hacerlo a solas.
Qué puede hacer la pareja, familiares, amigos…
1. Ofrece presencia, no soluciones
No tienes que “arreglar” lo que pasó, solo estar. Escucha sin presionar, sin interrumpir y sin necesidad de dar consejos.
Puedes decir:
- “Estoy aquí contigo”
- “No tienes que hablar si no quieres, pero estoy para escucharte”
- “Lo que sientes ahora es completamente válido”
- “Date tu tiempo”
2. Valida lo que siente
A veces va a llorar, otras veces parecerá “como si nada”. Todas las reacciones son posibles frente al trauma. Recuerda no minimizar o juzgar.
Evita frases como:
- “Tienes que ser fuerte”
- “Ya está, no pienses más en eso”
- “Seguro mañana se te pasa”
3. Ayúdale con lo cotidiano
En los días siguientes, quizás tenga dificultad para concentrarse o funcionar con normalidad. Puedes ayudar con tareas básicas: cocinar, acompañar al médico, hacer compras, o simplemente estar.
4. Ofrécele contacto emocional y físico (si lo desea)
Un abrazo, una mano tomada o simplemente sentarse al lado puede ser mucho más útil que cualquier palabra. Pregúntale qué necesita.
5. Promueve la búsqueda de ayuda profesional
No todos necesitarán terapia inmediatamente, pero es importante que sepa que puede contar con apoyo psicológico si las emociones lo desbordan. Ayuda a buscar un profesional o acompañalo si lo desea.
Qué NO hacer
- No le digas que “ya va a pasar” o que “todo pasa por algo”.
- No minimices el impacto porque “no conocía a la persona”.
- No lo presiones a hablar si no quiere.
- No lo juzgues si parece muy afectado o, por el contrario, si parece frío o distante.
- No compares con otras personas.
Tu presencia cálida, tu respeto y tu capacidad de estar sin exigir explicaciones son un gran sostén. Y si no sabes cómo acompañar, puedes decirlo con honestidad:
“No sé muy bien cómo ayudarte, pero quiero hacerlo.”
Eso, muchas veces, ya es más que suficiente.
¿Cuándo buscar ayuda profesional?
Consulta con un profesional si después de varios días:
- Tienes pesadillas frecuentes o imágenes que se repiten.
- No puedes dormir o comer.
- Sientes ansiedad constante o estás muy irritable.
- Te cuesta concentrarte o estar con otras personas.
- Tienes pensamientos negativos persistentes, vacío o desesperanza.
La ayuda psicológica no borra lo vivido, pero puede ayudarte a integrarlo sin que te paralice.
No todas las personas reaccionan de la misma manera.
Algunas se sienten paralizadas, con imágenes que se repiten, ansiedad o tristeza profunda. Otras, en cambio, pueden seguir con su vida como si nada hubiera pasado… al menos por fuera o por un tiempo.
Y todo eso es normal. Porque no hay una única forma “correcta” de reaccionar al trauma.
¿De qué depende cómo nos afecta?
Hay muchos factores que pueden influir en la intensidad del impacto emocional:
1. Nuestra historia personal
- Haber vivido traumas anteriores (accidentes, pérdidas, abusos) puede hacer que el cerebro reaccione más intensamente.
- Personas con antecedentes de ansiedad, depresión o estrés postraumático pueden ser más sensibles.
2. La cercanía con lo vivido
- No es lo mismo ver algo a la distancia que estar muy cerca del cuerpo o del momento del impacto.
- Si hubo contacto visual, participación directa o intervención (intentar ayudar), el impacto suele ser mayor.
3. Cómo interpreta el cerebro lo ocurrido
- Algunas personas sienten que “podrían haber hecho algo”, aunque no sea cierto, y eso genera culpa o angustia.
- El cerebro a veces interpreta la situación como una amenaza a su propia seguridad, incluso si no lo fue.
4. Factores internos: personalidad, sensibilidad y recursos
- Hay personas más introspectivas, empáticas o visuales, que pueden quedar más afectadas.
- También influye el nivel de recursos emocionales y de apoyo con el que cuentes.
5. El contexto social
- Si la persona se siente comprendida, escuchada y acompañada, el impacto suele ser menor.
- Si, en cambio, recibe frases como “no te tiene que afectar, ni la conocías”, puede retraerse o sentirse incomprendida.
Entonces… ¿por qué me siento tan mal si otros no?
Porque tu experiencia es única, y tu reacción también. No es una competencia de “quién sufre más o menos”.
Cada mente y cuerpo procesa lo vivido de una manera distinta, y todas son válidas.
¿Cómo puede ayudar el EMDR después de presenciar un suicidio?
Presenciar un suicidio puede generar una respuesta traumática. A veces, incluso si la persona dice estar “bien”, quedan grabadas en el cerebro imágenes, sonidos o sensaciones físicas que reaparecen días o semanas después, generando malestar, ansiedad o desconexión.
¿Qué es el EMDR?
El EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) es una terapia desarrollada para ayudar a procesar recuerdos traumáticos que el cerebro no ha podido integrar por sí solo.
Utiliza estimulación bilateral (movimientos oculares, sonidos alternos, tapping) mientras la persona se conecta con el recuerdo, permitiendo que la mente lo reprocesa de forma adaptativa, como haría naturalmente si no hubiera trauma.
¿Cómo puede ayudar a alguien que presenció un suicidio?
- Reduce la intensidad emocional del recuerdo (imágenes, sonidos, olores o sensaciones físicas).
- Ayuda a que el recuerdo deje de sentirse como “presente” o “revivido”.
- Disminuye síntomas como ansiedad, insomnio, hipervigilancia o flashbacks.
- Favorece que la persona pueda pensar en lo ocurrido sin sufrir intensamente.
- Repara creencias negativas que suelen surgir tras el trauma (ej.: “No hice nada”, “Fue mi culpa”).
- Acelera el procesamiento emocional que a veces queda bloqueado por el shock.
Lo importante: el EMDR no borra lo ocurrido, pero ayuda a integrarlo de forma saludable.
Después del tratamiento, el recuerdo sigue existiendo, pero pierde fuerza, deja de doler intensamente y no interfiere con la vida diaria.
¿Cuándo empezar con EMDR?
El EMDR puede iniciarse tanto en las primeros días, semanas (en modo de intervención temprana para prevenir estrés postraumático), como también meses después, si la persona nota le limita.
Un profesional EMDR sabe adaptar el proceso según la fase en que se encuentra la persona:
- En fase aguda (primeros días): se trabaja con estabilización, recursos de seguridad y contención.
- En fase posterior: se trabaja el reprocesamiento del trauma si el recuerdo sigue activo.
Arriba en mi web sección mindfulness tienes recursos de regulación.
Te abrazo fuerte y deseo que haya sido inspiradora y reguladora esta entrada.
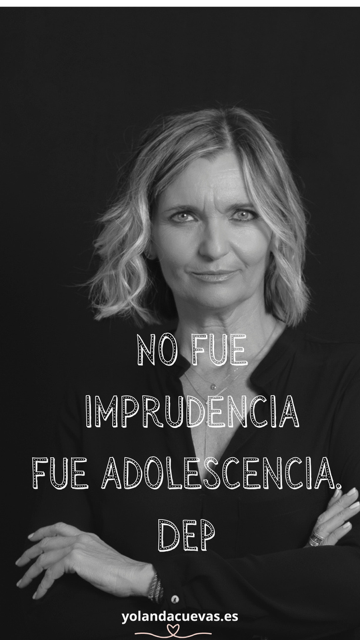







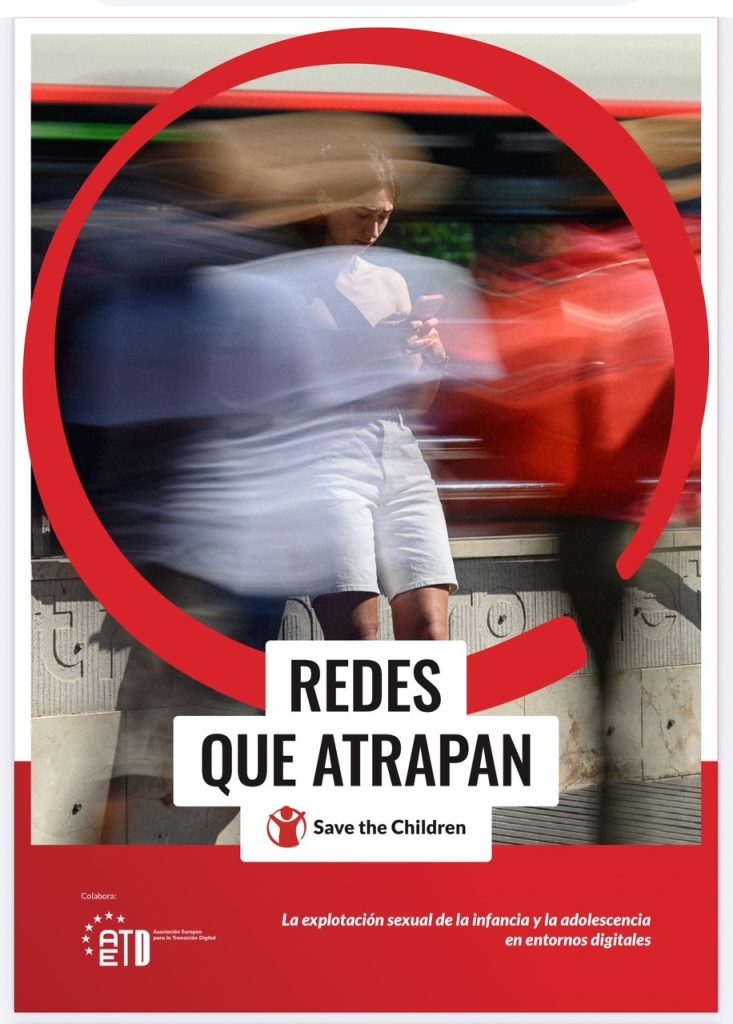





 Consejo: Si respiras principalmente por la boca, el cambio debe ser gradual.
Consejo: Si respiras principalmente por la boca, el cambio debe ser gradual. Empieza con sesiones cortas (5 minutos), aumentando poco a poco.
Empieza con sesiones cortas (5 minutos), aumentando poco a poco.
 ¿Sabías que los petardos pueden afectar gravemente a los bebés?
¿Sabías que los petardos pueden afectar gravemente a los bebés? Lo que para un adulto son segundos o ratos diversión, para ellos pueden ser horas de angustia.
Lo que para un adulto son segundos o ratos diversión, para ellos pueden ser horas de angustia. Zonas cerebrales que se activan por ruidos fuertes en bebés
Zonas cerebrales que se activan por ruidos fuertes en bebés
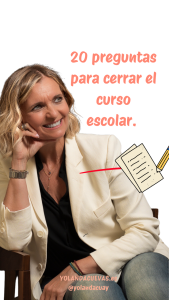 El curso escolar termina, pero no solo se cierran libros.
El curso escolar termina, pero no solo se cierran libros.